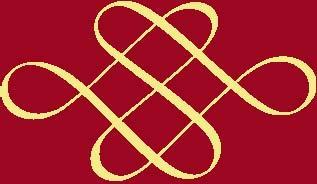Arquetipo del monarca humanista Carlos V fue muy aficionado a los inventos de la técnica No solo se entretenía con sus relojes y sus alambiques de destilación sino que contrató al más célebre ingeniero de su tiempo el italiano Juan de Cremona que le acompañó incluso a su retiro de Yuste.
Carlos I para los españoles, Carlos de Gante para los flamencos, Carlos V para sus súbditos imperiales… Pocos monarcas de la antigüedad pueden exhibir una credencial tan amplia y tan inconfundiblemente europea: una personalidad auténticamente renacentista, digna del buril de Durero, del pincel de Tiziano, de la pluma de Cervantes y Erasmo.
Quienes le trataron en confianza dicen que era perseverante –a veces, inflexible– como un flamenco; diplomático y, tal vez oportunista, como un austriaco; idealista, a menudo utópico, como un buen alemán; galante, a menudo cínico, como un francés; sensual y celoso, como un italiano; orgulloso, sufrido y, en ocasiones violento, como un español.
Se rodeó de los más renombrados pintores y de los mejores ingenieros. Se adelantó en cuatro siglos a la historia, y soñó con una Comunidad Europea cuando nadie creía en este ideal. Quizás por eso, sus más cerrados súbditos españoles le acusaron de ser flamenco, erasmista en la fe, y extranjero en los gustos. Para los franceses fue demasiado alemán. Para los italianos fue demasiado austriaco, temido como un Papa y odiado como un Habsburgo. Los flamencos nunca le perdonaron haberse despreocupado de los intereses de Flandes para entregar sus recursos y sus energías al imperio español de América. ¡Y, sin embargo, qué dramático perfil europeo se adivina bajo estas contradicciones¡
Los guantes llegan a España
Hemos conservado los españoles la palabra guante, como memoria de las artesanías burguesas que constituían la riqueza de Gante: la lana, los encajes, los trabajos en piel… Pero la herencia cultural de los reyes flamencos le dio a España, más tarde, la supremacía en algunas de estas artes. Entre las pieles perfumadas hay que recordar, los famosos “guantes de España” que fueron, sin duda, el secreto del éxito de Don Juan. Los españoles se hicieron especialmente famosos por sus guantes (perfumados con naranja y civeto) que eran muy apreciados en todas las cortes europeas. Algunos aseguraban que tenían el olor de la piel humana. Estaban finamente cortados y trabajados: tan delgados que se adaptaban a la forma de las uñas, tan ligeros que podían guardarse en una cáscara de nuez.
Frente a la romántica Brujas y a la rica Amberes, la vieja Gante tiene un rostro espiritual. A mí me recuerda algunas pinturas místicas de Jan van Eyck, trabajadas con mano firme como el buen paño de lana, pero dibujadas con paciencia burguesa como las blondas flamencas. No es difícil evocar a Carlos V en esta ciudad gótica, de afiladas torres, silenciosas abadías y canales floridos. Desde el Puente de San Miguel se domina, en toda su extensión, la vieja Gante que vio nacer al emperador europeo.
Su primera morada, el castillo de los Condes de Flandes, que se levanta en la encrucijada de dos ríos, me ha recordado siempre aquellas impresionantes fortalezas que construyeron los cruzados en Siria. La colegial de San Juan, donde lo bautizaron, se convertiría en la actual catedral de San Bavón: el más majestuoso y elegante de los monumentos góticos de Flandes.
A pesar de todo, en la ciudad natal de Carlos I se han destruido buena parte de los recuerdos del emperador: unos llevados por las guerras que fueron tan frecuentes en esta capital de una nación codiciada por Francia, Inglaterra y España; muchos, arrastrados por las revoluciones que fueron tan violentas en esta ciudad disputada entre aristócratas, burgueses, comerciantes y obreros; y finalmente otros, derribados por las piquetas municipales y los consistorios políticos.
En cierta manera, las relaciones de Carlos I con su país natal fueron siempre apasionadas y contradictorias, probable-mente injustas por ambas partes, como lo son todas las disputas familiares. Pero nadie puede dudar de que el emperador se sintió siempre orgulloso hijo de Gante, hasta el punto de ser capaz de lanzarle a Francisco I de Francia el más bello reto que jamás haya pronunciado un flamenco: “Je mettrais Paris dan mon Gant”.
Un flamenco en Yuste
No es difícil evocar la figura del Rayo de la Guerra en los más apartados rincones de Europa. Los recuerdos de aquel luchador incansable que “viajó nueve veces a Alemania la Alta, seis a España, siete a Italia, diez a Flandes, cuatro a Francia, dos a Inglaterra… navegando ocho veces el mar Mediterráneo y tres el Océano de España” aparecen lo mismo en Frankfurt que en Innsbruck, lo mismo en Worms que en Roma. En Fréjus, donde perdió a sus mejores hombres, dejó también sus últimas plumas el pobre Garcilaso, muriendo entre memorias tristes. Desde Toledo a Almagro, desde Barcelona a Valladolid, no hay ciudad española que no lo haya visto pasar con su corte de relojeros y poetas, de ingenieros, banqueros y alquimistas. Algunos pueblos españoles, como Almagro, están construidos al estilo flamenco; y todavía algunas españolas utilizan mantillas de encaje, como las campesinas de Gante. En algunos viñedos del Franco Condado se elaboran vinos de paille, al estilo generoso andaluz. Y en ciertos pueblos de la Engadina, cuando alguien estornuda, los campesinos exclaman en su dulce lengua romanche: “¡Viva la Spagna et gigi la magna” (Viva España y el que la gobierna).
Pero ningún lugar más apropiado para evocar a Carlos V que las tierras fértiles del Valle del Vera, donde se levanta el monasterio de Yuste. Fue este el último asilo del emperador cansado: el refugio donde pasó los últimos meses de su vida.
El monasterio de San Jerónimo de Yuste era un humilde convento, sin especial valor artístico, cuando Carlos I lo eligió como refugio y asilo de su vejez. El emperador mandó construir, adosado al cenobio, un pequeño palacio de dos plantas y desván. Antonio de Villacastín trazó los planos, inspirándose en el palacio de la Prinsenhof de Gante, donde había nacido Carlos I.
Ni la elección del sitio ni el modelo de construcción eran los más apropiados para la maltrecha salud del emperador. Los grandes balcones del palacio –concebidos para un clima menos luminoso– acumulaban el abrasante calor extremeño en los días de verano. Para colmo de males, los monjes se habían reservado las habitaciones orientadas al fresco aire del norte; mientras que el emperador y su séquito se asfixiaban, amontonados en aquel pabellón orientado al mediodía.
Carlos I se hizo construir un estanque, donde pasaba las horas pescando truchas. Porque, a pesar de sus padecimientos de gota, no había renunciado a los manjares de la buena mesa. Adoraba las truchas, las anguilas y los barbos; apreciaba la delicada carne de las ranas; se ocupaba personalmente del adobo de las aceitunas; elegía los mejores suministros para su despensa, encargándole a su mayordomo que le trajesen perdices de Gama y longanizas de Tordesillas, que eran, a su juicio, las únicas que podían compararse con las de Flandes y Ale-mania. Se hacía enviar ostras francesas de Portugal; pero sus platos preferidos –los más nocivos para un gotoso– eran las anchoas saladas y los arenques. Y a la hora de comer salmón nadie conocía como él los secretos del adobo al estilo nórdico.
En su jardín cultivaba los melones –”vale más un mal melón que un buen pepino”, decía a sus sirvientes– y recogía, en verano, las excelentes cerezas de la vega del Tiétar.
Entre los muebles y objetos que le acompañaron en su retiro de Yuste, y que legó a su hijo Felipe II, se cuentan: 24 mantelerías de fina seda de Damasco, vajillas de plata, y tres catavinos “con que Su Majestad tomaba el caldo”.
Toda su vida fue el emperador bebedor de vino y buen conocedor de los mejores terruños del viñedo europeo. Pero, como buen flamenco, sentía además una majestuosa devoción por los aguardientes destilados de vino: el famoso “brandewijn” que daría origen a nuestros actuales brandies.
En el inventario de los muebles de Yuste que legó a su hijo Felipe II, aparece –entre los utensilios guardados en la cava– un curioso aparato que recibe el nombre de “caldera de cobre para enfriar vino”. Se trata, sencillamente, de un alambique de destilación.
Como buen gantés fue Carlos I muy aficionado a los inventos de la mecánica: naves impulsadas por palas, molinos de viento, telares, norias, relojes, autómatas y carillones que le recordaban las campanas de su ciudad natal. El ingeniero italiano Giovanni de Cremona (Juanelo Turriano) trabajó durante más de veinticinco años como relojero del emperador y fue fiel compañero de sus aficiones en los días solitarios de Yuste. Juanelo, aficionado también a los juegos socráticos, le enseñaba a Carlos I, ante la dificultad de sincronizar dos relojes, cuán fútil era el empeño de sincronizar todas las conciencias de un reino. Por eso, cuando construyó su famoso reloj de cristal, que permitía ver todos los mecanismos en marcha, grabó en él una inscripción muy filosófica: Ut me fugientem agnoscam (dando a entender cómo pasan las cosas fugitivas).
El primer ingenio de Juanelo que alcanzó fama universal fue el reloj astronómico que marcaba las horas del sol y de la luna, además de otros “embebecimientos” que nos describe un cronista de la época: “el movimiento de la octava esfera con su trepidación, el de los siete planetas con todas sus diversidades, la aparición de los signos del zodíaco y de muchas estrellas principales con otras cosas extrañamente espantosas, que yo no tengo agora en la memoria”.
Juanelo inventó un autómata de madera que sabía ganarse el pan con la misma picaresca de los funcionarios de la corte. El muñeco se levantaba cada mañana, se dirigía al palacio Arzobispal de Toledo, y allí permanecía hasta que le entregaban su plato de comida. Luego se encaminaba a casa de su amo, llevando su pan y su ración de carne. Este maniquí llegó a ser tan popular en Toledo que dio nombre a una de las viejas calles de la capital: calle del Hombre de Palo.
Ambrosio de Morales nos explica el asombro que estos ingenios producían en sus contemporáneos: “También ha querido Janelo por regocijo renovar las estatuas antiguas que se movían, y por eso las llamaban los griegos Autómatas. Hizo una dama de más de una tercia en alto, que puesta sobre una mesa danza por toda ella al son de un tambor que ella misma va tocando, y da sus vueltas, tornando donde partió, y aunque es juguete y cosa de risa, todavía tiene mucho de aquel alto ingenio”.
Entre otras obras de ingeniería hidráulica, Juanelo construyó el Canal de Colmenar, un pantano en Tibi y numerosos molinos; además de un complicado artificio para subir el agua del Tajo a la ciudad de Toledo. Y se dice que el propio Emperador colaboró ilusionadamente en sus inventos, ayudándole a construir un molino de hierro en miniatura: “tan pequeño –refiere Ambrosio de Morales– que se puede llevar en la manga, y muele más de dos celemines de trigo al día, moviéndose él a sí mismo, y sin que nadie lo traiga. Y tiene otro grandísimo primor, que derrama la harina cernida, así que ella cae por si bien apurada en un saco, y el salvado en otro. Puede ser mucho de provecho para un ejército, para un cerco, y para los que navegan, pues se mueve el mismo, sin que nadie lo menee”.
Entre los pocos restos que quedan de la obra de Juanelo, aún podemos admirar cuatro grandes monolitos cilíndricos de granito, labrados en las canteras de Orgaz, que están situados a medio camino entre el Valle de los Caídos y la entrada al recinto.
Juanelo Turriano fue una de las pocas personas elegidas por el Emperador para acompañarle en su retiro en Yuste. Y allí construyó el reloj astronómico, conocido como “Cristalino”; además de algunos de los juguetes preferidos de Carlos I, especialmente un grupo de pájaros mecánicos que volaban y cantaban, conducidos por un cable a distancia.
Los inventos de Juanelo
Giovanni Torriani había nacido en Cremona, desarrollando su ingenio como relojero en aquella ciudad de grandes artesanos, porque no tenía títulos académicos. El Emperador lo conoció en uno de sus viajes por Italia y, en 1529, cuando apenas era un joven de treinta años se estableció en la corte de Toledo.
A la muerte de Carlos V siguió al servicio de Felipe II, que le nombró Mathematico Mayor, porque era también uno de los mayores expertos de su tiempo en cuestiones de Aritmética. Colaboró en las observaciones de los eclipses y participó en la reforma del calendario gregoriano. Y disfrutaba con los cálculos, lo mismo si se trataba de aforar un tonel de vino que cuando Juan de Herrera le encargó el diseño de las campanas de El Escorial. Pero ni siquiera estos servicios le valieron para ser respetado por la Inquisición, salvándose solo por intervención real de sufrir los desmanes del Santo Oficio.
Trabajador incansable fue capaz de realizar su famoso reloj astronómico en tres años y medio, fabricando manual-mente sus 1800 piezas, con la precisión que exige este arte. Y para ello tuvo que inventar y fabricar su propio torno, consiguiéndolo todo sin desfallecer en ningún arrepentimiento.
Al acabar esta obra maestra, Carlos V le preguntó qué inscripción pensaba grabar en el reloj y el ingeniero respondió: “Jannelus Turrianus Cremonensis horologiorum architector.
–Facile princeps– añadió el Emperador”. Y así quedó escrito:
JANNELVS TVRRIANVS, CREMONENSIS. HOROLOGIORVM ARCHITECTOR. FACILE PRINCEPS.
Su famoso artificio para subir el agua del Tajo a la ciudad de Toledo, fue considerado como la mejor obra de ingeniería de su siglo. Desde que desapareciera el acueducto romano, los habitantes se abastecían con bestias de carga; porque nadie había encontrado solución al problema fundamental, que era salvar un desnivel de 96 metros.
En aquel tiempo sólo Augsburg contaba con un eficaz sistema de elevación de aguas, pero cuyo desnivel era menos de la mitad. Toledo necesitaba una máquina capaz de subir el agua del río Tajo, salvando importantes obstáculos, porque las conducciones debían atravesar las calles hasta llegar al Alcázar.
Juanelo aceptó el encargo que le transmitió en 1565 el Marqués del Vasto. Y lo costeó de su propio peculio, ya que le advirtieron que no se le pagaría hasta que no demostrase su eficacia. Utilizando técnicas muy audaces, el ingeniero italiano empleó todos los recursos del plano inclinado y de la escala de Roberto Valturio, hasta conseguir una máquina tan eficaz que pudo decir: “Entenderás quien soy, si acometieras hacer otra obra igual desta”
Algunos de los contemporáneos que vieron la obra, afirman que los cálculos aritméticos no solo desbordaban los planos, sino que aparecían escritos en los troncos que formaban la máquina. Construyendo unos brazos articulados de madera y latón, Juanelo logró un movimiento sincronizado de toda la maquinaria, de forma que el artificio subía 17.000 litros de agua por día: casi 5.000 más de lo estipulado, que eran “mil seiscientos cántaros de a cuatro azumbres”. Ambrosio de Morales refiere el “espanto” de sus contemporáneos al ver la perfección de esta máquina que podía compararse al equilibrio orgánico de un ser humano: “El templar los movimientos diversos con tal medida y proporción, que estén concordes unos con otros, y sujetos al primero de la rueda que se mueve con el agua del río, como en la mas baja arteria del pie humano, y en la más alta de la cabeza se guarda una perpetua uniformidad y correspondencia de pulso con la que causa el anhelito que entra por la boca y mueve el corazón por los pulmones”.
En 1575 la ciudad seguía sin haberle pagado lo convenido, argumentando que los toledanos no disfrutaban del agua que abastecía, exclusivamente, el palacio Real. Y por eso Juanelo tuvo que levantar en 1581 un segundo ingenio, adosado al primero y de características muy similares, destinado a abastecer a la ciudad.
Juanelo murió en 1585, en la indigencia, siendo enterrado en el convento de los monjes del Carmelo en Toledo. Y su tumba fue profanada cuando el templo quedó destruido durante la Guerra de la Independencia (1812).
Tras la muerte de Juanelo, su nieto se ocupó del mantenimiento de los dos artificios hasta su fallecimiento en 1597. Con la decadencia de Toledo en el siglo XVII, el artificio que subía el agua del Tajo fue perdiendo importancia, hasta que dejó de funcionar en 1639; aunque se dice que algunos de sus componentes fueron utilizados en los jardines del Real Sitio de Aranjuez.
El retiro de Yuste
Entre sus relojes, sus astrolabios, sus libros miniados de devoción, sus mapas, sus arcabuces y ballestas, y sus alambiques para destilar brandies, el emperador no se aburría en Yuste. Aunque tampoco en este refugio consiguió vivir alejado de las responsabilidades de su autoridad. Y, a pesar de haber abdicado de su corona, fueron muchas las cartas que despachó con consejos para sus hijos y para sus antiguos colaboradores.
Alejandro Magno, Julio César y muchos de los grandes personajes que se distinguieron en el gobierno de los imperios, eran enfermos palúdicos, atacados por los accesos y los excesos febriles. Carlos V ha pasado a la historia como el más célebre de los enfermos de gota, pero murió víctima de las fiebres.
El calor abrasante de Yuste acabó con las últimas fuerzas del envejecido emperador. Y el 30 de agosto de 1558, después de haber almorzado al sol en la azotea de su palacio, contrajo unas fiebres y un fuerte dolor de cabeza. El doctor Mathisio intentó sanarle con sangrías, que era el único remedio descongestionante que se practicaba en la época. También el doctor Cornelius mandó que le practicaran otras dos sangrías, pensado que las fiebres tercianas remitirían. Su animoso corazón resistió aún tres semanas, hasta que en la madrugada del día 21 de septiembre, inclinó la cabeza, tomó un crucifijo en su mano izquierda, lo besó serenamente mientras decía: “¡Ya es tiempo!”, y expiró.
Su muerte, como la de todos los grandes hombres, se vio pronto rodeada de la leyenda y de los prodigios. Las crónicas de Yuste afirman que, durante cinco noches, se vio aparecer por Oriente un águila –mitad blanca y mitad negra– que se posaba sobre los tejados del convento y daba cinco gritos antes de emprender su majestuoso vuelo hacia el ocaso. Y en la misma madrugada de su muerte brotó, de repente, el capullo de una azucena que el emperador había plantado bajo su ventana.