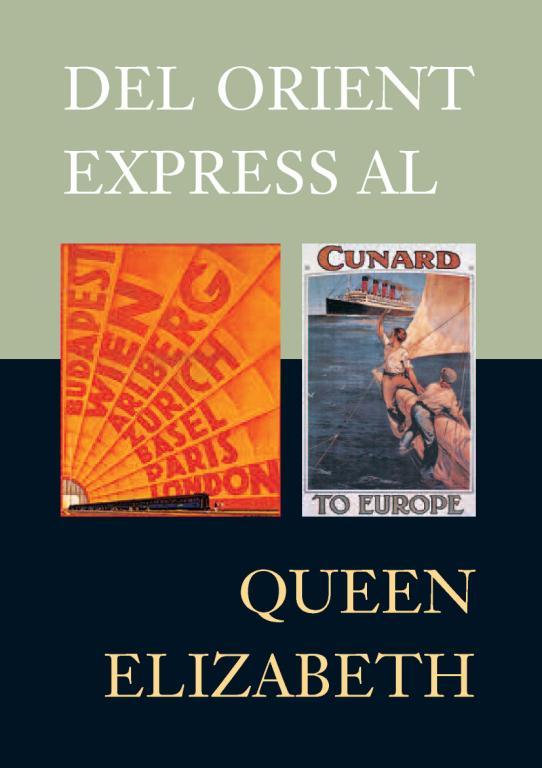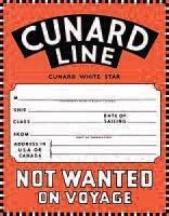DEL ORIENT EXPRESS AL QUEEN ELIZABETH

En el tesoro de la literatura viajera hay dos viajes insuperables: el Orient Express, en tren; el Queen Elizabeth en barco. No existe viajero romántico que no haya soñado con estos dos viajes. Y la compañía Cunard ofrece la posibilidad de iniciar un viaje desde Londres en los viejos vagones del Orient Express, para embarcarse en el más evocador y lujoso palacio flotante que queda en el mundo: el Queen Elizabeth.
Uno atesora recuerdos de viaje –olorosas maletas de cuero de Rusia, etiquetas de hoteles y añejas botellas de vino compradas en lejanos países– como se guardan las memorias de amor. Cuando pasan los años, todos los recuerdos se convierten en vino y todos los vinos se convierten en recuerdos; algunos son misteriosos y oscuros como mujeres morenas, como las noches interminables del tren, apenas iluminadas por los reflejos fugaces de las estaciones encendidas: luces blancas de Lausanne, anaranjadas en Venecia, amarillas en Belgrado, rojas en Sofia, azules en Estambul.
«La inmortalidad comienza en la frontera», decía Alejandro Dumas. Y para nosotros, los viejos europeos, la inmortalidad comenzaba en el misterioso departamento de un tren: a la luz de los picos de gas, entre los paneles de roble y nogal que olían a cera fresca, sobre los asientos de cuero de Córdoba adornados con las iniciales W.L. (Wagon-Lit), y en aquellos vagones restaurante del Orient Express que ofrecían en la carta: ostras, sopa de pastas de Italia, rodaballo en salsa verde, pollo a la cazadora, filete de buey pommes château, pastel de jabalí, crema bávara con chocolate y otros postres golosos. Los vinos se elegían de acuerdo con el recorrido: un Montrachet en Dijon; un Schloss Johannisberg en Karlsruhe; una Vendange Tardive de Hugel en Estrasburgo; un Valpolicella en Venecia…
Mi padre me hablaba de la época feliz anterior a la Primera Guerra; cuando, para cruzar las fronteras, no se necesitaba pasaporte y bastaba una tarjeta de visita. Ni siquiera las aduanas constituían un control fiscal indiscreto. Y los comerciantes orientales, enriquecidos en el negocio de las pieles, depositaban sus baúles repletos de diamantes… en el furgón de equipajes. De tarde en tarde se corría la voz de que la policía había descubierto un alijo de contrabando: varios lingotes de oro ocultos en el comedor, debajo de un cesto de manzanas. En otras ocasiones el contrabando era aún más original; como un día de julio de l896 en que un armenio, llamado Gulbenkian, huyó de Turquía llevando a su hijo Nubar enrollado en una alfombra. Este Gulbenkian llegó a convertirse, más tarde, en el rey del petróleo. Y en el Orient Express viajaba también con frecuencia Basil Zaharoff, el traficante de armas, que se enriqueció durante la guerra chino-japonesa. Este viejo, elegante y barbudo, se enamoró de María Pilar Barrete, prima de Alfonso XIII de España, casada con el duque de Marchesa. El duque era un esquizofrénico peligroso y, en cierta ocasión, amenazó a su esposa intentando estrangularla. María Pilar se refugió en un departamento vecino donde Basil Zaharoff la mantuvo al amparo de las iras de su marido. El duque no murió hasta 1924. Y en esta fecha, María del Pilar pudo al fin contraer matrimonio con Basil Zaharoff, realizando su sueño: un viaje de bodas en el Orient Express.
En aquellos años dorados viajaban también en el Orient Express una anciana esquelética, con cara de gitana, envuelta siempre en velos: era Cósima Liszt, viuda de Ricardo Wagner.
El tren despertaba tales pasiones que el rey Fernando de Bulgaria abandonaba súbitamente sus consejos de ministros, se apostaba en las vías del ferrocarril, detenía el paso del Orient Express, subía a la máquina, y lanzaba el convoy a toda velocidad por curvas y pendientes hasta que «saciaba su voluntad de poder». Conducir el tren era para el monarca tan apasionante como desencadenar una guerra en los Balkanes.
Humo y champagne en Victoria Station
Los grandes viajes deberían iniciarse siempre en la Estación Victoria, donde comienzan las novelas románticas. Es la estación ideal para iniciar el viaje en el Orient Express. Pero este trayecto es especial, porque no nos conduce a Venecia ni a Estambul, si no al puerto de Southampton donde nos espera el más legendario de los barcos que cruzan el Atlántico, el Queen Elizabeth.
Desde hace medio siglo he salido más de una vez de la Estación Victoria, rumbo a París y Estambul en el viejo Orient Express. Pero aquel tren que yo conocí y al que dediqué un libro nostálgico, ya no era un palacio de lujo. El trayecto desde Londres a Trieste seguía haciéndose con cierto aire de dignidad; pero luego comenzaba el infierno de los países del Este, los retrasos, el despotismo dictatorial de la burocracia, las colas en las estaciones, la ausencia total de sentimiento estético, la codicia y la corrupción insaciable. En mayo de 1977, cuando el viejo Orient Express anunció su retiro, parecía que el último tren romántico había muerto para siempre.
Pero el empresario norteamericano James B. Sherwood y su esposa Shirley –que abandonó sus estudios de botánica para dedicase a las flores de la historia del tren– fueron los creadores del moderno Venice-Simplon-Orient-Express.
El proyecto de restauración del tren costó más de once millones de libras esterlinas. Compitiendo nada menos que con el poderoso Hassan II de Marruecos, este millonario americano comenzó su aventura adquiriendo varios vagones del Orient Express en una subasta realizada en Montecarlo.
El Phoenix, el vagón favorito de la reina madre Elizabeth, está decorado con medallones de marquetería. Había acabado su vida como restaurante en los alrededores de Lyon, adquirido por la cadena hotelera Mercure; pero fue rescatado a tiempo para formar parte del convoy del Orient Express.
EL ORIENT EXPRESS EN LA ESTACIÓN VICTORIA. LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESPERAN AL PASAJE (IZQUIERDA) EL QUEEN ELIZABETH 2 HACIENDO LA TRAVESÍA DEL ATLÁNTICO NORTE (DERECHA) 
El Cygnus, con sus bellísimos mosaicos realizados por Marjorie Knowles, formaba parte en 1965 del tren que transportó los restos de Sir Winston Churchill hasta Long Hanborough.
En el Perseus, revestido de luminosos paneles de madera dorada, viajaron en 1956 Bulganin y Krushchev. Los representantes de las democracias populares se regalaron discretamente el paladar con cocktail de frutas, salmón a la parrilla, silla de cordero asada con jalea de menta y grosellas, pastel de manzanas y zarzamoras con crema, quesos y café.
El Ibis, construído en 1925, está decorado con originales medallones de marquetería que evocan las danzas griegas de Isadora Duncan. A principios de siglo hacía el servicio París-Deauville, transportando a los viajeros al famoso casino. En este tren se inspiró Diaghilev para su ballet Le train bleu. Pero el Ibis despertará sobre todo inolvidables recuerdos en los viajeros que lo utilizaban en los años sesenta para enlazar con los cruceros del Queen Mary o del Queen Elizabeth I.
Gérard Gallet ha diseñado los elementos decorativos de la cubertería, la porcelana y la cristalería del tren. Sus jarras, copas y vasos de cristal tallado son de una exquisita elegancia. El tren sale de Londres a media mañana. Un buen viajero no olvida nunca marcar su equipaje con las etiquetas precisas: el rombo verde del Orient Express y las legendarias etiquetas de la Cunard. A la entrada de la estación, las azafatas y empleados del Orient Express recogen el equipaje y lo facturan directamente para el Queen Elizabeth. Así, sin maletas, comienza uno a sentirse un viajero privilegiado.
La locomotora de vapor –una vieja bestia que arrastró los vagones del Golden Arrow– arranca lentamente, con un silbido agudo, dejando escapar nubes algodonosas de humo blanco. Cómodamente reclinados en grandes sillones orejeros, viajamos a través de la cam-piña inglesa. A nuestro alrededor, las conversaciones apagadas –a la inglesa– versan ya sobre aventuras y viajes: mis vecinos de vagón recuerdan los trenes del antiguo imperio colonial en la India; y una muchacha morena, vestida como una modelo de Chanel, se deja envolver por las volutas de su cigarrillo, sin duda porque piensa que el humo le sienta bien… A ratos, todo el mundo se calla repentinamente, y en este escenario romántico de cristales brillantes y paneles de marquetería, sólo se oye el evocador traqueteo del tren, las continuas fórmulas de cortesía que nos dirigen empleados y camareros, las risas discretas, y el rumor de los cubiertos. En las cinco horas que dura el viaje hasta Southampton, uno tiene el tiempo justo para saborear la excelente cocina y los magníficos vinos que ofrece el menú del Orient Express. Los hojaldres crujientes habrían hecho las delicias de Proust. El menú se adapta convenientemente a las temporadas de viaje. En verano: el pastel de legumbres con langosta y compota de tomates, el lenguado, el asado de ternera en salsa, los quesos, la pera pochée al vino tinto y las golosinas. En otoño: la marmita de gambas y langostinos al caviar, la vieira a las finas hierbas, los filetitos de corzo napados con salsa de bayas de jenjibre, los quesos, la charlotte de marrons glacés y los pasteles; en invierno, la sopa de menta y calabacín, el salmón ahumado relleno de gambas y apio, la pasta tricolor con setas y hierbas, y el pastel de queso ricotta con limón y hojaldres.
A las cinco de la tarde, cuando el sol se pone en un crepúsculo apasionado y encendido, llegamos a la terminal de Cunard en Southampton. No se oye nada, más que los frenos del tren y un murmullo de expectación. Y de repente, aparece ante nuestros ojos, la visión más maravillosa que un viajero romántico pueda soñar: el Queen Elizabeth 2, la reina de los mares, el más bello palacio flotante que mantiene todavía la tradición legendaria de los Ocean Liners. Este gigante negro y blanco, con su monumental chimenea roja lanzando ya columnas de humo, nos espera para iniciar la travesía del Atlántico.
A través del Atlántico
Cuando el barco zarpa y se aleja del puerto, el cielo de Southampton se llena de miles de estrellas, castillos ruidosos de fuegos artificiales, palmeras de luces errantes, cometas multicolores que se reflejan en el misterio del mar oscuro…. Así sale, majestuosamente, el Queen Elizabeth, seguido por su cola blanca y su penacho de humo.
Los pasajeros, asomados a la borda, se despiden de Europa. Una orquesta toca en el puerto viejas canciones evocadoras. Es un momento solemne, porque el Atlántico Norte –siempre inquietante, misterioso, legendario– nos espera. Mientras la niebla de la noche húmeda desciende sobre las luces amarillentas del puerto, se escapan algunas lágrimas. Algunos recuerdan los años heroicos de los emigrantes, cuando sus padres o sus abuelos partieron para América, llevando sus hijos en brazos y la incógnita del futuro en el corazón. En el momento en que el barco hace sonar su sirena, la orquesta toca briosamente Barras y Estrellas. Es el homenaje a miles de hombres que hicieron, antes que nosotros, este camino…
Cinco o seis días de viaje a través del Atlántico son una aventura maravillosa. Cuando uno se asoma a la borda y contempla la inmensidad del océano, escuchando el batir de las olas contra el casco de este gigante, observando la estela alborotada que se pierde en los reflejos rosados del amanecer, se siente la misteriosa soledad de la isla desierta. Huele a sal, a yodo, a ozono y a algo extraño que debe ser el olor de nuestro planeta azul. El impresionante desierto de agua nos rodea por todas partes. Un barco en medio del mar es una isla diminuta. Aunque se trate de una isla especial: un palacio flotante de 70.000 toneladas que se llama el Queen Elizabeth 2.
Cruzar el Atlántico Norte en los bar-cos antiguos era una aventura feroz; sobre todo en los días tormentosos, de temporal y ventisca. El radar, las precisas informaciones metereológicas y la moderna navegación por satélite, han cambiado definitivamente el estilo de los viajes por el Atlántico. He conocido alguna travesía invernal deliciosamente salvaje, en las que el barco llegaba a puerto, cubierto de nieve. Pero el Queen Elizabeth es una experiencia segura y excitante, incluso cuando algún día de crudo invierno el mar muestra su cara menos hospitalaria. Se necesita una mar arbolada para que este animal poderoso reduzca su enloquecida velocidad de 28 o 30 nudos.
En cuanto uno sube al barco, se siente rodeado por la historia. En todas partes surgen recuerdos de las épocas doradas de los viajes trasatlánticos. En el mid-ship lobby, decorado con grandes paneles de raíz de roble, sólo se oye el temblor casi animal del barco, mientras una joven arpista –que parece sacada de una estampa art déco– interpreta suaves melodías románticas. Uno tiene la impresión de haber penetrado en el interior de una caja de música, donde los ruidos han quedado amortiguados por el misterio de la historia. En todos los rincones veréis grandes maquetas de barcos, que representan, iluminados en todo su esplendor, estos navíos legendarios (el Caronia, el Mauretania, el Queen Mary). Las vitrinas están repletas de trofeos y recuerdos, incluyendo las fotos de vuestros «compañeros de viaje»: Bing Crosby, fumando su pipa; Elizabeth Taylor con sus sucesivos maridos; Maurice Chevalier, con su simpática sonrisa; Rita Hayworth, y su esplendorosa belleza; Winston Churchill, Robert Taylor, Gregory Peck… Mientras subimos las escaleras monumentales y atravesamos los largos pasillos se escuchan, apagadamente, las canciones de Bing Crosby. Hemos entrado en la leyenda de los Ocean Liners; desde este momento caminamos sobre gruesas alfombras de lana, entre roble y cedro, entre plata y cristal de bohemia, entre porcelanas inglesas y bellísimos retratos reales.
A Geoffrey Coughtrey, el mayordomo más veterano del Queen Elizabeth, le gusta contar sus aventuras, y recuerda a cierta duquesa que le hacía lavar cada día sus diamantes en determinada marca de ginebra.
Doce pisos de comodidades: piscinas, un spa con baños de agua fría y caliente, gimnasios, instalaciones de aromaterapia y masaje, discotecas, una galería de boutiques donde encontraréis más grandes marcas que en la Quinta Avenida, un teatro, una inmensa sala de cine de dos pisos, varios comedores y restaurantes, salones y clubs, buffets y bares, sala de bridge, casino, pistas de baile, un garaje para doce rolls royces, instalaciones de deporte, salón de alta fidelidad, lavandería, una sala dedicada a los ordenadores, unos grandes almacenes, y una sinagoga… No creo que haya en el mar una biblioteca más grande ni mejor surtida que la del Queen Elisabeth en libros, guías, vídeos, revistas y recuerdos viajeros.
Etiqueta para el equipaje en el Orient Express 
Desde el magnífico buffet del desayuno, que se sirve en el Club Lido, hasta las cenas de gala en los cuatro restaurantes del barco, las comidas son irreprochables. No es fácil ofrecer en el mar una cocina variada que contempla incluso la posibilidad de satisfacer al vegetariano. En un entorno tan internacional hay que servir lo mismo un filete de lenguado con una salsa de bogavante a la inglesa, que la côte de boeuf al gusto francés, o el pato asado americano con cerezas negras y croquetas de patatas, sin olvidar la pasta italiana perfectamente al dente. Y la carta de vinos es un verdadero catálogo de lo mejor y lo más elegante en el mundo de las grandes cosechas: los grandes crus de Pauillac, de Romanée, de Pomerol, los mejores pagos de España, de California, de Chile…
Los bares, sobre todo el Goldel Lion Pub, os esperan para el brandy, el café, el puro y la tranquila sobremesa. En el histórico piano del Queen Mary, conservado como una reliquia, se sienta siempre un pianista de fama. Podeis encontrar a una famosa actriz de Hollywood animando vuestro crucero. O disfrutaréis del arte de una compañía de baile que se traslada de Europa a Broadway para presentar una comedia musical. O encontraréis en la librería a un premio Nobel que firma y dedica sus libros. Es imposible aburrirse en el Queen Elizabeth. Cada día, el diario de a bordo os propone las actividades de la jornada: competiciones, subastas de arte, conferencias, clases de enología o de cocina, conciertos, varietés, etc… Casi dos mil personas viajan en el barco. Pero el Queen Elizabeth es tan grande que, a algunos de ellos, no volveréis a encontrarlos hasta la llegada a Nueva York. Después de cinco o seis días en el mar, si habeis tenido el aliento de bailar cada día hasta la madrugada, lamentaréis no haber tenido tiempo de conocer la mitad del barco…
El espectáculo de Nueva York
Merece la pena hacer la travesía del Atlántico para darse el gusto de entrar en Nueva York por mar. Primero, la estatua de la Libertad y Ellis Island, la isla donde se amontonaban los emigrantes que llegaban en los barcos de principios de siglo; luego, la imagen de Manhattan, con sus torres de cristal y acero centelleando al sol. No hay vista más maravillosa que esta imagen de Manhattan, hoy dramáticamente mutilada por la tragedia del 11 de Septiembre. Pero Nueva York es una ciudad que se disfruta más desde lejos que desde cerca; infinitamente más bella en la distancia que en la proximidad. Concebida para el cine, la visión ideal de Nueva York es un zoom que dura dos minutos.
Hay que llegar en barco a Nueva York, siguiendo el curso del Hudson. Nueva York nos recibe como un amigo fiel, haciendo parpadear sus luces en la niebla de la madrugada, mientras desfilan ante nuestros ojos los altos muros de Wall Street que despiertan pesadamente del aburrido sueño de sus noches solitarias. A nuestro alrededor se recortan los per-files iluminados de los grandes rascacielos: el Empire State, el inconfundible remate del Chrysler Building, las luces del South Street Seaport…
Un solo día en Nueva York es una propuesta excitante. Es como aquellos tests que preguntan qué nos llevaríamos a una isla desierta o qué haríamos en el último día de nuestra vida. Vista así, con la libertad del pájaro, esta ciudad es maravillosa. En doce horas permite vivir una eternidad.
Me gusta pasear lentamente por la Quinta Avenida, recordando los tiempos en que tenía que atravesarla corriendo para acudir al trabajo, esperando los auto-buses bajo el frío cruel del invierno o persiguiendo los taxis en los días más fogosos del verano. Ahora puedo permitirme convertir doce horas en una eternidad mágica, deteniéndome en los escaparates, comparando las sedas de dos corbatas que nunca me compraré, contemplando las nubes en el Raibow Restaurant, paseando al atardecer por el Puente de Brooklyn, charlando con un camarero en el Oak Bar del Hotel Plaza y sentándome en un banco de Central Park como un náufrago en el clamor salvaje de Nueva York.
Ex-libris de la biblioteca del Queen Elizabeth 
Cuando el sol se pone, el Queen Elizabeth se prepara para zarpar de Nueva York, rumbo al Caribe. Un grupo de jazz nos despide en el puerto. Mientras el barco abandona el muelle, los remolcadores y los ferries que hacen la travesía de Battery Park hacia Ellis Island hacen sonar sus sirenas.
En la oscuridad de la noche, la imagen de Manhattan es un espectáculo grandioso. Nos asomamos a la borda, sólo iluminados por el reflejo misterioso de los jacuzzis de cubierta, que humean bajo las estrellas.
En el mismo día hemos vivido algo que sólo el Queen Elizabeth puede ofrecer: la entrada y la salida de Nueva York, con una copa de champagne en la mano, a bordo del palacio más elegante que surca los mares.
Nuestro viaje por el Caribe nos lleva hasta La Guaira, haciendo escala en Aruba, Barbados, Grenada, Martinica, y algunas de las más bellas islas Vírgenes. Cada isla es una etapa. Y el Queen Elizabeth os va sirviendo esas cestas de frutas, entre noches de carnaval y mañanas de surf, entre cenas de gala y tardes de té. Olvidaréis la cuenta de los crepúsculos románticos que habréis visto caer en el horizonte, adormilados en una hamaca tendida entre dos palmeras. Confundiréis las madrugadas de salsa y luna con los amaneceres de canela y orquídeas en Martinica, de ron en Barbados, de coral y esmeraldas en Saint Thomas, de nuez moscada en Grenada…
Habréis conocido otros barcos, otras islas, otras ciudades, otros mundos. Pero nada semejante a un viaje en el Queen Elizabeth.
POSTERS DE LA COMPAÑÍA CUNARD, ARMADORA DEL QUEEN ELIZABETH Y SUCESORA DE OTRA COMPAÑÍA HISTÓRICA, LA WHITE STAR